Pequeños soles rojos
El último día de la semana comenzaba. Desde su lugar, en un sector más elevado de la escuela, los niños de jardín de infantes podían ver a los chicos mayores que ellos: aunque ya debían prepararse para formar e izar la bandera, antes de ingresar a las aulas, algunos charlaban, otros jugaban, otros hacían bromas.
También Andrés se había entretenido mirando hacia el patio grande cuando algo lo distrajo; un cuerpo voluminoso se había interpuesto en su visión. La madre de otro niño del jardín, un niño gordo y fortachón llamado Sebastián, le preguntaba a su hijo, nerviosamente y a gran voz:
—¿Quién fue, quién fue?
Sebastián señaló tímidamente a Andrés, y la mujer le dijo a éste desde donde estaba, como a cuatro metros, con expresión furiosa:
—¡A vos te va a llevar el diablo!
Pero Andrés no sintió miedo por aquellas palabras; tampoco respondió. Escuchó las amenazas como si fueran la última etapa de una experiencia desagradable.
Durante todo el año, Andrés había soportado las burlas de Sebastián. Éstas se habían ido intensificando con el paso del tiempo, y cada vez eran más prolongadas, pesadas y frecuentes, de modo que últimamente Andrés debía soportar a su compañero casi todos los días. El día anterior no había sido la excepción. Hacia las doce, cuando estaban formando para salir de la escuela, Sebastián había decidido volver a divertirse con Andrés. Lo molestaba desde la fila de al lado, tomándolo del guardapolvo, empujándolo o diciéndole que era un flacucho. Siempre la misma escena, siempre las mismas burlas frente a los demás compañeros.
Ese día, colmada su paciencia, Andrés sintió una indignación especial; una indignación que fue creciendo a través de su cuerpo como un fuego que subiera desde sus pies hasta su cabeza. Le preguntó a su compañero por qué lo molestaba, pero lo único que consiguió fue que Sebastián se ensañara aún más con él. Andrés vio a los niños que había a su alrededor, que a su vez comenzaron a mirarlos a ellos y algunos a festejar las burlas de Sebastián.
Entonces, ya en un estado paroxismal, vio también a su compañerita Liliana, que se hallaba mirándolos a poca distancia. Al verla sintió vergüenza por su situación —le preocupaba que los demás creyeran que debía soportar las burlas de aquel niño sin poder defenderse— y, casi sin pensarlo, arrojó un puñetazo al rostro de Sebastián. Ni siquiera pensó dónde le pegaría; apuntó al rostro del otro niño como un conjunto, en una acción casi instintiva. Sin embargo, el golpe cayó certeramente en la nariz, de la que comenzó a salir sangre. El niño, empezando a llorar, se apartó de Andrés inmediatamente. A Andrés también le salían lágrimas, pero eran producto de los nervios y de la bronca.
Enterada de la pelea la maestra, apartó de la fila a Andrés y lo llevó de regreso al aula, donde lo interrogó. Sus compañeros, que ya estaban saliendo de la escuela, habían quedado asombrados. Hasta ese momento, jamás hubieran imaginado que Andrés podía enfrentar a Sebastián.
Minutos después, Andrés salía nuevamente con la maestra al patio, llevando en su cuaderno una nota destinada a que la leyeran sus padres. Entones vio, en el piso de gran parte de la escuela, las gotas de sangre de Sebastián. Sembradas como pequeños soles rojos sobre el universo de baldosas, se sucedían en línea recta a una distancia de medio metro una de otra.
Y Andrés sintió una especie de orgullo; todos los que habían pasado por allí habían visto las gotas de sangre, ahora secas, que la luz perpendicular del sol del mediodía iluminaba con total nitidez.
© Eliseo Monteros
Cuento del libro Antes de volver a empezar (2005).
También Andrés se había entretenido mirando hacia el patio grande cuando algo lo distrajo; un cuerpo voluminoso se había interpuesto en su visión. La madre de otro niño del jardín, un niño gordo y fortachón llamado Sebastián, le preguntaba a su hijo, nerviosamente y a gran voz:
—¿Quién fue, quién fue?
Sebastián señaló tímidamente a Andrés, y la mujer le dijo a éste desde donde estaba, como a cuatro metros, con expresión furiosa:
—¡A vos te va a llevar el diablo!
Pero Andrés no sintió miedo por aquellas palabras; tampoco respondió. Escuchó las amenazas como si fueran la última etapa de una experiencia desagradable.
Durante todo el año, Andrés había soportado las burlas de Sebastián. Éstas se habían ido intensificando con el paso del tiempo, y cada vez eran más prolongadas, pesadas y frecuentes, de modo que últimamente Andrés debía soportar a su compañero casi todos los días. El día anterior no había sido la excepción. Hacia las doce, cuando estaban formando para salir de la escuela, Sebastián había decidido volver a divertirse con Andrés. Lo molestaba desde la fila de al lado, tomándolo del guardapolvo, empujándolo o diciéndole que era un flacucho. Siempre la misma escena, siempre las mismas burlas frente a los demás compañeros.
Ese día, colmada su paciencia, Andrés sintió una indignación especial; una indignación que fue creciendo a través de su cuerpo como un fuego que subiera desde sus pies hasta su cabeza. Le preguntó a su compañero por qué lo molestaba, pero lo único que consiguió fue que Sebastián se ensañara aún más con él. Andrés vio a los niños que había a su alrededor, que a su vez comenzaron a mirarlos a ellos y algunos a festejar las burlas de Sebastián.
Entonces, ya en un estado paroxismal, vio también a su compañerita Liliana, que se hallaba mirándolos a poca distancia. Al verla sintió vergüenza por su situación —le preocupaba que los demás creyeran que debía soportar las burlas de aquel niño sin poder defenderse— y, casi sin pensarlo, arrojó un puñetazo al rostro de Sebastián. Ni siquiera pensó dónde le pegaría; apuntó al rostro del otro niño como un conjunto, en una acción casi instintiva. Sin embargo, el golpe cayó certeramente en la nariz, de la que comenzó a salir sangre. El niño, empezando a llorar, se apartó de Andrés inmediatamente. A Andrés también le salían lágrimas, pero eran producto de los nervios y de la bronca.
Enterada de la pelea la maestra, apartó de la fila a Andrés y lo llevó de regreso al aula, donde lo interrogó. Sus compañeros, que ya estaban saliendo de la escuela, habían quedado asombrados. Hasta ese momento, jamás hubieran imaginado que Andrés podía enfrentar a Sebastián.
Minutos después, Andrés salía nuevamente con la maestra al patio, llevando en su cuaderno una nota destinada a que la leyeran sus padres. Entones vio, en el piso de gran parte de la escuela, las gotas de sangre de Sebastián. Sembradas como pequeños soles rojos sobre el universo de baldosas, se sucedían en línea recta a una distancia de medio metro una de otra.
Y Andrés sintió una especie de orgullo; todos los que habían pasado por allí habían visto las gotas de sangre, ahora secas, que la luz perpendicular del sol del mediodía iluminaba con total nitidez.
© Eliseo Monteros
Cuento del libro Antes de volver a empezar (2005).

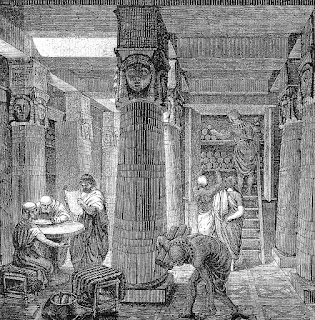


Comentarios
Publicar un comentario