La oficina
 Daniel Batista trabajaba en la oficina de un colegio. Era un hombre de algo más de cuarenta años y las canas habían comenzado a poblar su cabeza. Antes había sido un hombre alegre. A veces, al presentarse, solía decir de sí mismo, en tono de broma: «Daniel Batista, el tipo más sinvergüenza del colegio».
Daniel Batista trabajaba en la oficina de un colegio. Era un hombre de algo más de cuarenta años y las canas habían comenzado a poblar su cabeza. Antes había sido un hombre alegre. A veces, al presentarse, solía decir de sí mismo, en tono de broma: «Daniel Batista, el tipo más sinvergüenza del colegio».En su reducida oficina trabajaba sin compañía. En el recinto, por lo demás, apenas había espacio para él. Cuando tenía algún tiempo libre, solía imaginar que se hallaba en la celda de una cárcel. En su mente hacía desaparecer el armario, la computadora, el teléfono, los papeles y las carpetas, y sólo quedaba un pequeño banco que pasaba a ser la cama de la celda. Y la ventana de la oficina, con sus barrotes negros, le recordaba sin mucho esfuerzo la ventana de una prisión.
Batista tenía una mujer y tres hijos, dos varones adolescentes y una niña de ocho años. Había sido una linda familia, pero después de aquella recordada estafa en el colegio, de la que había sido partícipe con un compañero, él había empezado a cambiar, cada día más, hasta volverse un hombre huraño y depresivo.
Un caluroso viernes de diciembre, Batista había estado compaginando y archivando aportes y liquidaciones, y esa tarea minuciosa lo había agotado. Ahora miraba hacia afuera, hacia la entrada al colegio, llena de vegetación y con un largo camino de tierra, y veía gente «libre»: algún alumno, cierto empleado caminando o deteniéndose para saludar a otro. Al salir de la oficina para hacer un trámite en la secretaría, había decidido prolongar el juego: las personas de oficinas vecinas no eran más que otros reclusos; los porteros, los carceleros de la penitenciaría.
Ese día, el oficinista había estado pensando con cierta ansiedad en la hora de partida, hasta que ésta finalmente llegó. Terminó de acomodar los últimos papeles y apagó la computadora, el ventilador y las luces; sólo quedó la ventana con rejas, por la que se filtraba la última claridad del día.
Decidió ir al baño antes de salir del colegio. Le llamó la atención percibir que, cuando estaba a punto de abrir la puerta, alguien la abrió por él desde afuera, mientras se escuchaba un sonido metálico. No le dio al hecho demasiada importancia y se dirigió al baño. En el trayecto vio a otros empleados en sus oficinas, los que le parecieron distantes y cabizbajos.
Salió del baño y se dirigió a la puerta principal del colegio: su día había terminado. Pero entonces, para su sorpresa, dos porteros vestidos de azul lo tomaron por los brazos.
—¿A dónde se cree que va? —dijo uno de ellos, mientras lo llevaban de regreso a la oficina.
—¿Por qué me llevan ahí? Mi horario ya terminó… —dijo Batista, forcejeando sin muchas ganas.
Los carceleros lo introdujeron en la celda y cerraron la puerta. Él, regresando a la realidad luego de esa extraña ensoñación, se sentó en la cama con la mirada perdida en la pared que tenía enfrente.
© Eliseo Monteros
De La última aventura (2014).
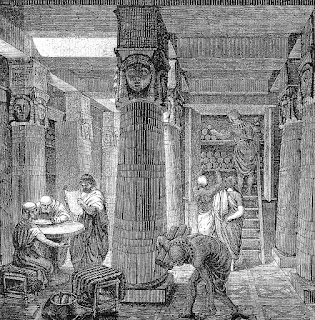


Comentarios
Publicar un comentario